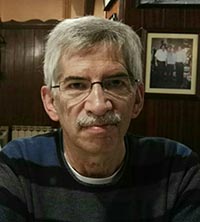
amadeopalliser@gmail.com
Ayer (7/04), la magistrada Mercè Caso tomó posesión del cargo de presidenta del tribunal de superior de justicia de Catalunya y, en su discurso, entre otras cosas, dijo: ‘somos conscientes que nuestras decisiones a veces son difíciles de entender, pero, con todo, es preciso respetar las sentencias’. Y me parece un tanto discutible, como expongo seguidamente.
La mencionada jurista, en ese discurso, dijo también: ‘la judicatura acepta la crítica honesta y objetiva (…) e insistió que el sistema judicial incluye un mecanismo de recursos que garantiza la revisión de sus decisiones (…) pero la crítica no puede comportar la falta de respeto a las decisiones judiciales, porque de esta forma se debilita el estado de derecho y devaluamos las instituciones que lo protegen’.
En primer lugar, me parece preciso destacar que las sentencias contra el independentismo catalán nos han confirmado que la justicia española dista mucho de ser justa, pues ha ejercido más de española que de justicia. Ha practicado y practica una ‘justicia’ teñida y acompañada de un ajusticiamiento civil y de un linchamiento mediático, recordándonos al juez Charles Lynch (1736 – 1796), que encabezó un tribunal irregular en Virginia, para castigar a los ‘loyalists’ (leales a la monarquía británica) durante la Guerra de la Independencia de los EUA (1775 – 1783); su nombre dio lugar al término linchamiento (ejecución sin juicio, por parte de una multitud a un sospechoso o de un reo). Lynch, en 1780 ordenó la ejecución de un grupo de conservadores (tories) sin juicio previo.
Efectivamente, los linchamientos están fuera de la ley, y en el reino español, no se produjeron como tales, pero dieron todas las facilidades para que mediáticamente se produjera, pues el estado, que tiene el monopolio de la fuerza (ius puniendi) actuó de parte, retroalimentando y retroalimentándose con la cacería mediática, económica, financiera, etc.
Volviendo al discurso citado, Mercè Caso, como he apuntado, dijo que: ‘somos conscientes que nuestras decisiones a veces son difíciles de entender, pero, con todo, es preciso respetar las sentencias’. Y eso, a mi modo de ver es inconcebible, no se puede pedir una fe ciega a sus decisiones judiciales.
Obviamente, la complejidad es alta en todos los ámbitos, pero, precisamente, el de la justicia debería ser transparente, diáfana y … entendible, para evitar todo tipo de sospechas. La física cuántica, el principio de la astrofísica antrópica, la ingeniería biomédica, etc., sí que tienen una dificultad que no permite explicaciones fáciles y popularmente entendibles, y para ello, deben reducirse a simplificaciones esquemáticas, pero la justicia no debería instalarse en esos pódiums.
Y todos los ámbitos, tecnológicos, filosóficos, etc., tienen su propia jerga gremial, pues facilita y simplifica el entendimiento entre los especialistas; pero, volviendo a la justicia, el uso y abuso de esos ‘formalismos’ debería evitarse o reducirse, precisamente, para no distanciarse de la ciudadanía, y permitir que se entiendan bien las sentencias. Yo únicamente he asistido a un juicio, como testigo, en un caso de una denuncia de una comunidad de vecinos contra el administrador que se fugó con el dinero que le teníamos confiado para ir ahorrando para la ejecución de unas obras. Y antes de entrar a la sala, nuestro abogado nos avisó que escucháramos bien las preguntas, y nos puso un ejemplo habitual: ¿no es menos cierto que …?; y eso es, a mi modo de ver, un claro ejemplo de verborrea vergonzosa.
Tal como establece su constitución española, art. 1.2: ‘la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado’; y la primera parte de esa afirmación, nos lo han recordado de forma abusiva, para ‘justificar’ que el pueblo catalán no es nada; pero siempre se olvida la segunda parte, es decir, que los poderes emanan de abajo hacia arriba.
En esa misma constitución, en el título VI (del poder judicial) art. 117, se dice: ‘la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados (…)’; y eso no lo deberían olvidar, y una buena muestra sería, lógicamente, hacerla inteligible para la ciudadanía.
Pero claro, además del lenguaje, debería ser exigible la neutralidad y la objetividad; calificativos que, como sabemos, tampoco son generalizables a las sentencias españolas, ya que hemos visto la parcialidad y velocidad, cuando se trata de temas catalanes.
Asimismo, recientemente hemos tenido un claro ejemplo que nos refleja otro aspecto digno de interés, que es la falta de capacidades de algunos jueces y magistrados, pues no es entendible que el exfutbolista Dani Alves, el febrero del 2024 fuera condenado a 4 años y 6 meses de prisión por violar a una chica en una discoteca el diciembre del 2022, y que hace unas semanas, el tribunal superior de justicia de Catalunya, revocase esa sentencia, y absolviese a Alves, por falta de pruebas concluyentes, así que aplicó la máxima ‘in dubio pro reo’ (en caso de duda, el veredicto ha de ser favorable al reo). Y, ahora, la víctima (en este momento, técnicamente no lo es), recurrirá al tribunal supremo.
La mencionada Mercè Caso, ayer hacía alusión a esas sucesivas instancias de revisión, como una garantía legal, y teóricamente es así. Pero ¿cómo es posible que, en primera instancia, el juez tuviera clara la sentencia, y en una segunda instancia no fuera así?, ¿cómo podemos entender la ciudadanía esas sentencias?, ¿podemos confiar en ellas?, ¿son funcionarios mediocres?, ¿no sería mejor sustituirlos por la inteligencia artificial (diseñada con algoritmos transparentes, claro)?
Ayer, vi una entrevista al poeta, escritor y ensayista Lluís Calvo i Guardiola (n. 1963), en el programa 324 (3cat), para presentar su última obra ‘Vitralls’ (vidrieras) (Editorial Proa, 2025), y el poeta se explicó perfectamente, y me encantó por eso, pues con palabras claras y asequibles, explicó, con todo tipo de metáforas, su concepción filosófica, apuntando que los ‘vitralls’, dejan pasar la luz, pero no nos dejan ver lo que hay más allá.
Calvo explicó, asimismo, que el espectro visible de la luz corresponde a determinada longitud de ondas; y que el ojo humano, posee, generalmente, una sensibilidad máxima a la luz de una longitud de onda de unos 550 nanómetros (entre las longitudes de ondas de 380 nm a 780 nm, siendo común entre 400 y 700). Los rayos ultravioletas (UV) e infrarrojos (IR) también son considerados como luz, pero no son visibles al ojo humano, pero sí por otras especies animales.
En esa obra poética, como introducción, se indica que ‘la lectura, iguala oportunidades y construye una sociedad mejor’; y por eso me parece interesante el ejercicio divulgador del autor Lluís Calvo, ya que, para los profanos como yo, la poesía, en general, me parece muy hermética.
Y volviendo al tema de la justicia, me ha parecido muy ilustrativo, introducir la referencia simbólica de la luz, pues, como se dice vulgarmente ‘la luz necesita la oscuridad para brillar’, por lo que podríamos decir que ‘si no fuera por la injusticia, no conoceríamos la justicia’, pues todo tiene su contrapunto. Pero lo que es justo no puede tener muchas interpretaciones ni depender de las circunstancias, ni de la perspectiva.
El filósofo, jurista y economista italiano Cesare Bonesana, marqués de Beccaria (1738 – 1794) dijo: ‘cuando las leyes son claras y precisas, la función del juez no consiste más que en comprobar un hecho’.
Y el filósofo francés, Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu (1689 – 1755): ‘Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa’; pero en el reino español, Alfonso Guerra, vicepresidente del gobierno de Felipe González, alardeó de haber matado a Montesquieu; y contra el independentismo, hemos visto que las sagradas escrituras constitucionales, han estado y siguen estando, por encima de todo, y eso no es justicia.
Evidentemente, nada humana es perfecto, y la justicia, tampoco, claro; y, por eso, tiene sus miserias, como que la justicia tardía no es justicia; así que la justicia, como todo, tiene sus claroscuros, sus sombras, aunque el escritor Henri Barbusse (1873 – 1935) apuntó que ‘La sombra no existe; lo que llamamos sombra es la luz que no vemos’.
Popularmente se considera que: ‘la sombra es hija de la luz; no es nada sin la luz, y nada si cae en la oscuridad’.
El poeta Walter Walt Whitman (1819 – 1892), dijo: ‘Mantén siempre la mirada puesta en la luz del sol, y las sombras caerán tras de ti’.
Y claro, queremos que la justicia, y sus sentencias, sean luminosas, no sombras, ni rayos ultravioletas ni infrarrojos, ni luces cegadoras (como las linternas de autodefensa)
Y no queremos que nos consideren fotofóbicos (patología con aversión a la luz), ni disminuidos intelectualmente. Las sentencias, como he dicho, deben ser claras, pues, solo así, no hará falta tener la ‘fe’ que pidió Mercè Caso.
Para finalizar, me parece que puede ser motivadora la lectura de la letra de la genial canción ‘El ritmo del silencio’ (The Sound of Silence, del cantautor, Paul Frederic Simon, 1963):
Vieja amiga, oscuridad
contigo quiero conversar
poco importa ya lo que yo vi
más siempre estará dentro de mí
una extraña pesadilla con la luz de neón:
el ritmo del silencio.
En mis inquietos sueños vi
inmensas calles sin final
caminaba gente por allí
caminaban sin buscar un fin
y, de pronto, vi una luz en la calle que me cegó:
en medio del silencio.
Y junto a aquella fuerte luz
la gente hablaba sin hablar
la gente, sin cantar, también cantó.
Algo que yo nunca comprendí
porque aquella gente jamás llegaría a perturbar:
el ritmo del silencio.
Yo les dije y les grité
‘el silencio crecerá
y podrá llegar un día que
de vosotros se adueñará’.
Pero no prestaron atención, uoh, uh, oh:
siguieron en silencio.
Y la gente se inclinó
adorando aquella luz
nada se podía escuchar
ni, a lo lejos, el rumor del mar.
Porque en todos mis sueños vi buscar sin hallar:
el ritmo del silencio.
Paul Simon escribió esta canción, conmocionado por el asesinato de John Fitzgerald Kennedy (1917 – 1963); y me ha parecido de interés recordarla aquí como revulsivo, para que no quedemos en silencio ante la injusta justicia del reino español, ni aceptemos comulgar con ruedas de molino, pues no deberíamos tener fe en nada humano.

