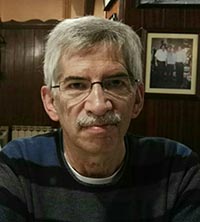
amadeopalliser@gmail.com
Estos días estamos viendo la explosión mediática de Donald Trump, chantajeando a diferentes países, y jactándose de su fanfarronería; y esa es una clara muestra de la debilidad de la ‘democracia’ actual, como intento explicar a continuación.
Es sabido que alardear, fanfarronear y presumir en exceso y desmesura, responde a la expresión popular ‘dime de qué presumes y te diré de lo qué careces’, y, psicoanalíticamente es un mecanismo de defensa, por definición, inconsciente.
Ahora bien, en muchas ocasiones, esa actuación es consciente, premeditada, para aprovechar, ventajosamente, determinada situación.
La historia y nuestras propias vivencias nos muestran que esas características pueden darse en personajes insignificantes, pero, también, en personajes poderosos; y, claro, estos últimos especímenes son los realmente preocupantes y peligrosos, ya que tienen la capacidad para hacer mucho daño conscientemente, como también lo pueden hacer los inconscientes.
Y, en ambos casos, llevados al extremo, esos rasgos son síntomas patológicos.
El término ‘vanagloria’ proviene del latín ‘vanus’ (adjetivo que se traduce por vacío) y ‘gloria’ (sustantivo que expresa fama, honor, esplendor); así, la vanagloria se refiere a las personas que se jactan de su propio valor y obrar, sin considerar la mesura o desmesura propias, pues sólo muestra la autosatisfacción del sujeto en cuestión.
En el presente escrito excluyo los sentimientos de orgullo y autosatisfacción moralmente justificados, y proporcionados a la obra bien hecha, pues me centro en la jactancia de la desmesura, que, como sabemos se ha dado en toda la historia, pues:
En el libro II de la Ilíada, Homero (s. VIII a.C.) describe a Tersites y, según podemos leer en el blog de Miguel Ángel Latouche:
‘Un hombre grotesco, hosco, cojo, feo, sin ninguna de las virtudes apolíneas que eran características de los reyes aqueos. Se trataba sólo de un soldado más entre los muchos que constituían el ejército que sitió a la ciudad de Troya. Uno de los pocos que son mencionados de manera especial a lo largo de la obra.
(…) Tersites era un hombre simple, un guerrero, de quien ni siquiera se menciona el linaje paterno. Era un hombre vulgar, dice el poeta, ridículo, impertinente. Sus hombros curvados le restaban gallardía, no había ningún rastro de nobleza en su rostro.
Sin embargo, Tersites entra por un momento en el juego del poder que se desarrolla a lo largo de la historia por su capacidad para realizar discursos y la consecuencia que esto tuvo para él.
(…) Tersites se dirige a la asamblea e increpa a Agamenón por haberles tenido detenidos durante 9 años frente a las puertas de Troya. Construye un discurso que busca minimizar las glorias del rey de reyes. Aviva su voz, increpa a los griegos para que levanten el campamento y regresen a su hogar, lejos de ese rey codicioso que tantos males les ha traído, califica a Aquiles de cobarde por negarse a combatir, crea dudas entre las huestes. Ulises, inspirado por Atenea, toma el cetro del Átrida y golpea a Tersites en la espalda haciéndolo caer y profiriendo sobre él una amenaza funesta; le dice que no pretenda disputar con los reyes, que es el peor de los hombres y que si sigue delirando no conservará la cabeza sobre los hombros (…)
Haciendo una lectura ‘presentista’ y, por lo tanto, incorrecta, de la actuación de Tersites, podría parecernos valerosa y digna, por expresar su opinión y disconformidad con los poderosos; pero está claro que esa es una interpretación incorrecta, ya que la sociedad del momento estaba muy determinada por los linajes, y Tersites no tenía ninguna capacidad de influir ni de llevar a buen término su pretendida revolución; por eso fue visto como un fanfarrón petulante.
Otro fanfarrón famoso lo mostró Plauto (254 a. C. – 184 a. C.) en su obra ‘Miles Gloriosus’ (el soldado fanfarrón), que muestra a:
‘Pirgopolínices, un soldado fanfarrón del que se burlan hasta los esclavos, rapta a Filocomasia, cortesana ateniense, y se la lleva a Éfeso.
(…) con la complicidad de Periplectómeno, el viejo vecino del militar, Pleúsicles y Palestrió tienden una trampa al soldado, haciéndole creer que la mujer del vecino está enamorada de él, y le envía un anillo de regalo como prueba de su amor (…) cuando el soldado entra a casa del viejo vecino, éste lo retiene y lo acusa de adúltero, y hace que su cocinero lo azote hasta que Pirgopolínices promete no tomar represalias contra nadie por los azotes recibidos’.
(Wikipedia)
El Siglo de Oro castellano (s. XVII, XVIII y principios del XIX) nos muestra diferentes ejemplos de fanfarrones: ‘El lindo don Diego’ (de Agustín Moreto), ‘El marqués del cigarral’ (de Alonso de Castillo Solórzano), ‘Entre bobos anda el juego’ (de Francisco de Rojas Zorrilla), ‘Guárdate del agua mansa’ (de Pedro Calderón de la Barca), etc.
Otro ejemplo de fanfarronería se hizo popular con la llegada del ejército francés en la península Ibérica, en 1808 – 1812, quedando algunos enclaves de resistencia (Zaragoza, Bailén, Girona, Cádiz, etc.); pues bien, tras la frustrada conquista de Cádiz, en esa ciudad se hizo popular la siguiente canción:
Cañones de artillería
Aunque pongan los franceses
cañones de artillería,
no me quitarán el gusto
de cantar por ‘alegrías’.
Con las bombas que tiran
los fanfarrones
se hacen las gaditanas
tirabuzones.
(…)
(https://search.app/nyjdK1VFPTiDzKM38)
Y ya en nuestra época, tenemos la figura del ‘paleto’, palurdo figurón provinciano, descrito por Fernando Lázaro Carreter, e interpretado por Paco Martínez Soria en ‘La ciudad no es para mí’.
La cultura castellana de hidalgos conquistadores, dejó desgraciadas muestras de sus actuaciones de fieros fanfarrones y ‘matasietes’ (*) en tierras americanas y flamencas y, la verdad, esas características, en mayor o menor medida, se mantienen, como sabemos muy bien los catalanes. ‘En la comedia de arte europea de los siglos XV y XVI, el soldado fanfarrón no era un aventurero amoroso, era un español soberbio, marrano, es decir, de estirpe judía, y salvaje’.
(*) el cuento infantil ‘El sastrecillo valiente’, de los hermanos Grimm, cuenta que le pronosticaron que se haría famoso porque mataría a siete. Y así fue, un día que estaba comiendo una tostada con miel, a cuyo olor acudieron las moscas … y de un certero manotazo se cargó a siete, y para celebrar el evento, se bordó una banda para ponérsela en el pecho, con la inscripción ‘he matado a siete’, y llegó a los oídos de un gigante de la zona, que pensó que se refería a haber matado a siete personas de un golpe de espada, y acudió a desafiar al sastre.
El sastre fue a ver al gigante y comprobó que éste no veía bien, y entonces le propuso que hicieran una demostración de fuerza. El gigante cogió una roca y la rompió en mil trozos. El sastre cogió un queso y lo trituró con las manos.
El gigante, sorprendido, cogió una roca más grande y pesada y la lanzó muy lejos. Entonces, el sastre cogió un pájaro, y al liberarlo voló hasta desaparecer. El gigante, pensando que era una piedra lanzada tan lejos hasta desaparecer, se rindió, e invitó al sastre a su casa, con la intención de matarlo mientras dormía; y así, de noche, dio un gran golpe con su hacha en la cama donde dormía el sastre, pero como la cama era muy grande, el sastre se había acurrucado en un extremo, y por eso se salvó del hachazo. El gigante, pensó que había resistido el golpe, y marchó humillado.
El rey, al oír su éxito, le encomendó tres trabajos a cambio de concederle la mano de su hija. Tenía que matar a dos gigantes y cazar a un unicornio y un jabalí.
El sastre fue a ver a los gigantes, y, escondido mientras dormían, les tiró piedrecitas, de tal manera que cada uno creía que era el otro el que se las tiraba y así, lucharon hasta matarse entre ellos.
Después el sastre fue al bosque, y tentó al unicornio que le embistiera, y éste lo hizo, si bien su cuerno se incrustó en un gran árbol y quedó atrapado. Después puso una trampa en una ermita, y un jabalí entró, pero el sastre, saliendo por la ventana, pudo salir y cerrar la puerta.
Presentándose al rey, éste le concedió la mano de la princesa. Pero ésta no quería casarse con él, e intentó convencer a varios caballeros, pero ninguno de ellos se atrevió a atacar al sastre, pues la leyenda decía que mataba a siete hombres de un solo golpe’
Con tantos cuentos no quiero olvidarme de Donald Trump y sus tropelías de chulo matón, que, como bocazas fanfarrón (del árabe ‘farfara’: romper, desgarrar) se considera el centro del mundo, y cree que el ‘mapamundi son los EUA’ ese es su sueño, pues quiere apropiarse de todo lo que le convenga, Canadá, Groenlandia, Gaza, etc., de cada vez la dice más gorda, y sólo la entiendo pensando que el agua de la Casa Blanca es una sustancia alucinógena.
Muchos críticos tememos a ese Miles Gloriosus, que se cree que todo el mundo le teme, que todas las mujeres le quieren, y que todos los que le rodean se lo hacen creer; pero, por desgracia, la mayoría pretende adaptarse e imitarle, así su ‘America first policy’ y ‘Make America Great Again’ (MAGA) (haz América grande otra vez), lo intenta asumir la acomplejada UE, como expresó Úrsula Von der Leyen con su hoja de ruta centrada en el ‘Europa primero’.
Y siguiendo ese camino, al final todos quedaremos ciegos, pues el ‘yo más’, nunca ha dado resultados positivos a medio y largo plazo, ya que la ‘grandeza’ de todos nunca cuadra, siempre han de haber perdedores, los vasos comunicantes no fallan.
Y considerar que el tema central y exclusivo es la economía, como base del poder, es dar por bueno el mensaje de ‘the economy, stupid’ (la economía, estúpido), repetida por Bill Clinton en 1992, y así, nos encontramos en la situación actual.
Una situación que ha dejado a la UE fuera de juego, ya que hace décadas que perdió sus principios fundacionales, centrados en la democracia y el humanismo; principios derrotados por el mercantilismo puro y duro, el trapicheo de los mercados y, para más inri, todos los pseudo líderes europeos intentan asumir el triste papel de Shylock, del ‘Mercader de Venecia’, de William Shakespeare (1564 – 1616).
Este tema merece un desarrollo, pero ya me he extendido demasiado, así que continuaré con mi escrito de mañana.

